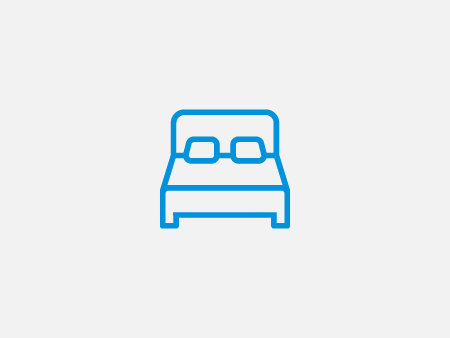La avenida San Martín es la principal arteria de la ciudad de San Martín de los Andes y, aunque parezca mentira, en alguna época fue de tierra. De ese pueblo de montaña que tanto añoramos quedan pocas fachadas, la del antiguo hotel Lácar es una de ellas. Frente a plaza Sarmiento, su estructura original de madera pintada de celeste, las pequeñas ventanas del primer piso y su techo a dos aguas muestran el estilo característico de una etapa en que el turismo de verano asomaba tímidamente en las calles de la aldea. La atmósfera del local y de las mesas preparadas con detalles esmerados nos atraparon desde que traspusimos la puerta y nos dieron la bienvenida. Atravesamos el amplio salón que termina en un gran ventanal con vista al jardín mientras escuchábamos nuestros propios pasos sobre el antiguo piso de madera de raulí. Con la carta en nuestras manos, una gran variedad de platos exquisitos preparó nuestro paladar para un almuerzo que no tendría apuros. Antes de decidir el plato principal, pedimos que nos asesoraran y me dejé seducir por las pastas caseras.
Ayer hotel Lácar, hoy gastronomía joven
Mientras esperábamos nuestro almuerzo, fuimos descubriendo ese amplio comedor con techos y columnas originales y viejas reliquias del antiguo hotel Lácar. Algunas estaban a la vista en la parte alta del salón y otras en el pasillo de ingreso. Llegaron las pastas caseras, como nos las habían anunciado: raviolones amasados con espinaca. Sí, bien verdes, bien brillantes con relleno de calabaza y salsa de hongos de pino. Una ramita de romero y fino pan frito en manteca acompañaron la fuente completando la estética del plato. Sin abandonar la conversación de nuestra mesa y de reojo, vimos pasar exquisitos platos de goulash de jabalí, ragout de cordero y una trucha al wok. Llegaban a destino muy bien presentados y con agilidad por parte del chef. Las pastas son la vedette del restaurante.
Melodía para el alma
Una música muy apropiada envolvía el salón y permitía nuestra conversación sin que escucháramos la de nuestros vecinos de mesa. Fue casi mágico percibir el sonido del piano interpretado con la calidez que el ámbito proponía y que nuestros sentidos agradecieron. Antes del postre, observamos algunos detalles que hacen del lugar un espacio con historia, pero a la vez con brillo propio. En exposición puede observarse parte de la antigua vajilla, valijas y baúles, y algunos documentos manuscritos anotados con pluma y tinta de la época. En las viejas fotos, no se ven grandes diferencias con la fachada actual. Sorprende encontrar jóvenes al frente de Doña Quela y mantuvimos con ellos una linda charla. Hugo González y Mariana Harris sostienen el concepto de gastronomía pulcra y cuidada tanto en su presentación como en las constantes innovaciones. "¡Casi maniáticos!", dirían ellos mismos. El chef Leandro Miller aportó lo suyo: “Cada comensal es un desafío para nosotros tres. Hay que seducir con la vista y los sabores del plato; encontrar ese punto medio que cautive el paladar de nuestro cliente. Es una constante en nuestras charlas cotidianas para ir mejorando nuestro ofrecimiento”. Desde hace ya un tiempo los comensales han aprendido a elegir el vino de acuerdo al plato de comida. En Doña Quela la carta de vinos es amplia y para todos los gustos. Cabe también pedir asesoramiento para gustar de un blend especial para cada plato especial. El almuerzo en Doña Quela significó abrir una puerta a ese salón comedor con historia, escenario de las reuniones características de este pueblo en el siglo XX. Cuando nos retirábamos del restaurante, sabíamos que muchos de los sabores de su cocina de vanguardia quedaban aún por probarse. Regresaremos y, de paso, consultaremos el por qué de su nombre. Mónica Pons
Eduardo Epifanio
Contacto de la excursión o paseo
Doña Quela
Av. San Martín 1017, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina
Teléfono: +54 2972-420670
Celular: +54 11-58644439