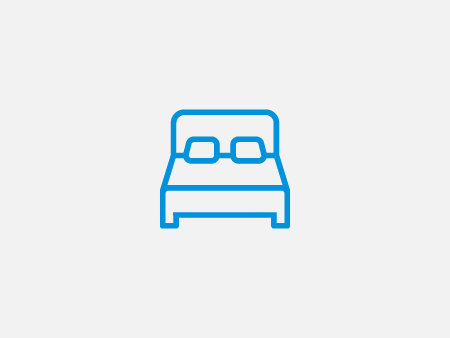Una expedición que nos conecta con lo más recóndito de Valdivia. Navegamos los siete ríos del lugar, conociendo la flora, la fauna y su enigmática historia.
Era de mañana. La intensa bruma costera de
Valdivia comenzó a levantarse y, con ella, la aparición de una nueva aventura se abrió ante nuestro paso por la ciudad de los ríos. Luego de visitar el Mercado Fluvial, donde nos dejamos invadir por el ajetreado ambiente pesquero, continuamos transitando por la costanera. Nuestro objetivo era abordar un catamarán y descubrir los encantos valdivianos desde otra perspectiva: desde el agua. Así conocimos a Walter Edison Urquejo, quien se acercó para ofrecernos un tour que demandaría todo el día a bordo de una embarcación que nos llevaría por los siete ríos históricos de Valdivia. Casi sin dudarlo aceptamos la invitación. La cita era a las trece horas en el muelle Schuster. Como nos sobraba un poco de tiempo decidimos comer algo en los restaurantes ubicados frente al puerto. Una exquisita jaiba recién elaborada deleitó nuestro paladar. Acompañamos el tentempié con una fría copa de vino blanco y panes caseros, recién horneados. Satisfacción garantizada.
Todos a bordo A la hora indicada, aguardábamos el permiso del capitán del Reina Sofía –como se llamaba el catamarán– para abordarlo. Con muchas expectativas y ganas de dejarnos sorprender, subimos a la embarcación.

Luego de la autorización para zarpar, por parte de la prefectura chilena, comenzamos a navegar la red fluvial más grande del país trasandino. Era hermoso observar el reflejo de los rayos solares que destellaban sobre el medio acuoso. Parecían darnos la bienvenida a un día pleno de luz y sosiego. Al pasar frente al Mercado Fluvial observamos los lobos marinos de un pelo que desde hace años se establecieron en la región. Estos animales son carnívoros y se alimentan, por lo general, de los desperdicios de peces que la gente del mercado les arroja. El macho adulto puede pesar de 200 a 300 kilos y consume un promedio de quince kilos diarios de pescado.

Sergio Ñanco Retamal –guía de la expedición– fue el encargado de contarnos sobre los distintos aspectos del paisaje que íbamos atravesando. Este simpático personaje, descendiente de mapuches, no perdió un minuto de su tiempo para dejar en claro que es un enamorado de su trabajo, de su tierra y de su gente, teniendo un especial contacto con el río que lo vio nacer: el Calle Calle.
Rumbo a la selva valdiviana Pasamos debajo del puente Pedro de Valdivia y a continuación logramos observar el vapor Collico, anclado a la vera del muelle. Esta legendaria y simbólica embarcación fue construida en Dresden –Alemania– en 1907. Traída en tres partes desde Europa, luego de estar ensamblado, se lo usó para el remolque de faluchos de carga en el río Valdivia. Al observarlo con detenimiento, advertimos la técnica de remaches en la construcción que se usaba a principios del siglo XX. “Collico –señaló el guía– significa ‘agua rojiza’ en lengua mapudungun”.

A medida que navegábamos, nos fuimos internando en un bosque templado lluvioso, siempre verde, conocido con el nombre de selva valdiviana, siendo este sector de Chile donde alcanza su mayor exuberancia. Poco a poco nos despedimos de la ciudad. Luego de pasar frente al astillero del río Calle Calle, se fueron sucediendo la Universidad Austral de Chile, el jardín botánico –con sus más de diez mil especies vegetales–, y comenzamos a atravesar el río Cruces, por la zona del Santuario de la Naturaleza. Declarado en 1991, este santuario se formó luego del terremoto y maremoto que azotó violentamente a este sector de Sudamérica, el 22 de mayo de 1960. La tierra se hundió e inundó tierras agrícolas en la ribera de los ríos Cruces y Chorocamayo. Ahí surgió una frondosa flora acuática –conocida con el nombre de humedales– donde anida una infinidad de aves nativas y acuáticas, destacándose los cisnes de cuello negro. A lo lejos alcanzamos a observar una hermosa parejita de estos plumíferos, hundiendo sus cuellos en busca de algún pececito como almuerzo.

Estos cisnes aprovechan la disponibilidad de las abundantes totoras –verdaderos cojines flotantes– para hacer sus nidos. Es común ver a las crías subirse sobre la espalda de sus padres, ya sea para descansar o alejarse de algún peligro, brindando un hermoso espectáculo. La profundidad del río que vamos atravesando oscila entre los siete y diez metros, lo que permite la navegación de embarcaciones de gran calado. Justamente a babor y estribor cruzamos una infinidad de naves con pescadores, catamaranes de turismo, lanchas, veleros, yates y barcos de carga que transportaban “chips” de madera de la planta procesadora de Guacamayo, ubicada a la vera del río.
El maremoto de 1960 Nos fuimos con rumbo hacia el puerto de Corral e isla de Mancera. Dejamos atrás la isla Teja y cruzamos el puente Cruces. Esta destacada obra de ingeniería es la única vía terrestre que conecta a Valdivia con los sectores costeros de Niebla, Los Molinos y Curiñanco. Su forma piramidal permite que naves de gran porte puedan transitar por el río sin ninguna clase de inconvenientes. A toda máquina el Reina Sofía comenzó a transitar el río Valdivia, dejando atrás la desembocadura del río Cutipay. A medida que avanzábamos y seguíamos disfrutando del paisaje que se presentaba a nuestro paso, vimos uno de los más vívidos recuerdos de aquella falla oceánica de 1960. El maremoto de aquellos años generó, entre otras cosas, un fuerte tsunami –ola de la bahía –que abatió el puerto de Corral, remolcando entre otras naves al barco El Canelo, de la naviera Haverbeck & Skalweit, que se hallaba cargado de quintales de harina de las molineras valdivianas, a punto de zarpar.

El
tsunami literalmente levantó a la pesada embarcación y la arrastró más de diez kilómetros río arriba, llegando hasta el frente de la desembocadura del río Estancilla, junto al islote Sofía. Hoy es posible ver parte de esta colosal embarcación, varada en la mitad del río Valdivia, donde se puede observar parte de su proa y mástiles.
Un puerto con historia Una vez que llegamos al puerto de Corral, llegó el momento del desembarco. Sergio nos llevó a conocer el fuerte San Sebastián de la Cruz, una de las diecisiete fortalezas españolas que fueron construidas en el sector a partir del siglo XVII. Luego iríamos hasta la isla de Mancera para conocer el fuerte de San Pedro de Alcántara. San Sebastián de la Cruz fue levantado en 1645 sobre los planos del Ing. Mayor de la Real Armada Don Constantino Vasconcelos, que lo ubicó estratégicamente para defender la poza de abrigo del puerto, siendo uno de los más importantes de la bahía. Al transitar su interior apreciamos el garitón de guardia, el sector de la argolla, los cañones originales y a personas vestidas de soldados españoles que por unos pocos pesos chilenos, se dejaban tomar unas fotos junto a ellos. Observar desde estos muros el interminable horizonte que se extiende a lo largo del océano Pacífico es una experiencia tan acogedora como relajante. Rápidamente volvimos al Reina Sofía, pero esta vez para navegar sólo unos metros hasta la isla de Mancera, donde se halla el fuerte San Pedro de Alcántara. Al ingresar en él, comprobamos que poseía características bastante diferentes a las del fuerte de Corral.

Desde el punto de vista estratégico es uno de los mejor ubicados, por estar emplazado en la única isla que se encuentra en el medio de la bahía. Al recorrerlo, observamos vestigios de su castillo principal, la casa del castellano, el cuerpo de guardia, la atalaya de entrada, el depósito de pólvora y la iglesia de San Antonio, construida en 1748. “Este templo contaba con un alto coro, sacristía, establo con cinco hornacinas, y púlpito. Los jesuitas tallaron la parte frontal de la fachada con un estilo arquitectónico barroco guaraní.” –explicó Sergio, denotando que sabía con demasía del tema. En sus muros estaba plasmada la influencia cultural de los españoles conquistadores en los nativos de estas latitudes. Finalmente, regresamos a la embarcación. El destino final, la ciudad de Valdivia. Mientras degustábamos un calentito té con torta alemana, fuimos regresando a la civilización. De fondo escuchamos un tema musical de Luis Aguirre Pintos, llamado El camino de la luna, que describe poéticamente el viaje que realizamos durante la jornada. Realmente encantador. “Y la luna se baña en el agua…”, decía la canción.




 Sergio Ñanco Retamal –guía de la expedición– fue el encargado de contarnos sobre los distintos aspectos del paisaje que íbamos atravesando. Este simpático personaje, descendiente de mapuches, no perdió un minuto de su tiempo para dejar en claro que es un enamorado de su trabajo, de su tierra y de su gente, teniendo un especial contacto con el río que lo vio nacer: el Calle Calle.
Sergio Ñanco Retamal –guía de la expedición– fue el encargado de contarnos sobre los distintos aspectos del paisaje que íbamos atravesando. Este simpático personaje, descendiente de mapuches, no perdió un minuto de su tiempo para dejar en claro que es un enamorado de su trabajo, de su tierra y de su gente, teniendo un especial contacto con el río que lo vio nacer: el Calle Calle. 
 Estos cisnes aprovechan la disponibilidad de las abundantes totoras –verdaderos cojines flotantes– para hacer sus nidos. Es común ver a las crías subirse sobre la espalda de sus padres, ya sea para descansar o alejarse de algún peligro, brindando un hermoso espectáculo. La profundidad del río que vamos atravesando oscila entre los siete y diez metros, lo que permite la navegación de embarcaciones de gran calado. Justamente a babor y estribor cruzamos una infinidad de naves con pescadores, catamaranes de turismo, lanchas, veleros, yates y barcos de carga que transportaban “chips” de madera de la planta procesadora de Guacamayo, ubicada a la vera del río.
Estos cisnes aprovechan la disponibilidad de las abundantes totoras –verdaderos cojines flotantes– para hacer sus nidos. Es común ver a las crías subirse sobre la espalda de sus padres, ya sea para descansar o alejarse de algún peligro, brindando un hermoso espectáculo. La profundidad del río que vamos atravesando oscila entre los siete y diez metros, lo que permite la navegación de embarcaciones de gran calado. Justamente a babor y estribor cruzamos una infinidad de naves con pescadores, catamaranes de turismo, lanchas, veleros, yates y barcos de carga que transportaban “chips” de madera de la planta procesadora de Guacamayo, ubicada a la vera del río.