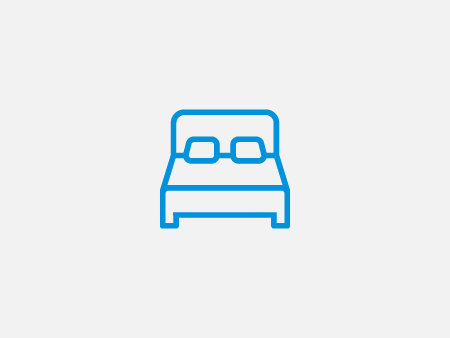Decidimos viajar por vacaciones desde nuestra ciudad de origen e incluimos en nuestro recorrido una vivencia distinta a las habituales: nos alojaríamos en un campo para experimentar las tareas que habitualmente se llevaran a cabo allí. Ya instalados, grandes y chicos nos levantamos temprano, tomamos un buen desayuno e inmediatamente acompañamos a los dueños de casa a las actividades que habían previsto para nosotros. El olor a campo se hizo sentir desde el primer momento. La casa, en las afueras del pueblo, cuenta con su propio huerto, una arboleda de muchos años y una gran extensión verde en la que pastaban vacas, corderos y animales de granja. Caminamos hasta el río cercano disfrutando del aire, del sonido de los pájaros y del rumor del agua. Sentimos la placidez de estar alejados de ruidos, motores y todo lo que a diario nuestra vida rutinaria nos proporcionaba.
Apacible vida rural en La Junta
De regreso, al pasar por el invernadero vivimos el desafío de cortar las verduras que serían parte de nuestro almuerzo. El aroma a sopa que provenía de la cocina nos hizo pensar en comida casera, hecha con manos amorosas, y ansiábamos el momento de sentarnos a la mesa. Ese río, nos contaron, en invierno crece muchísimo por las lluvias, pero en verano ofrece su hermosa playa para disfrutar del sol. Un bote de madera allí varado invitaba a pasear en él o salir de pesca. La tarde fría nos encontró junto a la cocina de leña de combustión lenta. Francisca, nuestra anfitriona, nos ofreció su franca sonrisa y unos ricos mates patagónicos mientras la charla se deslizaba con facilidad. Nos contó que siempre invitaba a sus visitantes a alimentar los animales de granja, a cuidar el huerto y el invernadero, a recoger la fruta de estación. “El ordeñe es la tarea que más disfrutan los visitantes”, nos dijo y nos invitó a presenciarlo muy temprano por la mañana.
Ritual campero
Estábamos en el galpón muy de madrugada y fueron llegando las vacas a ordeñar junto a sus terneros. Aliro puso manos a la obra luego de atarles las patas traseras y de preparar los baldes. Presenciamos un clima ceremonioso, de tranquilidad, sin alteraciones ni gritos. Respetamos ese espíritu y, desde un rincón, tratamos de no perdernos nada. Para él, era algo habitual y lo hacía desde siempre. Para nosotros, algo maravilloso, ya que además de obtener la leche para consumir, apreciamos la delicadeza de la madre alimentando a su ternero. Cuando éste, por torpeza o hambre, no encontraba la tetilla, era el ordeñador quien la acercaba a la boca del recién nacido. Dos baldes con 30 litros de leche pura y tibia fueron el resultado final. La filtró a través de paños blancos antes de llevarla a la casa. No nos alcanzaban los ojos para disfrutar de ese espacio a media luz, con tanta vida para ofrecer. Finalmente, quedó la tarea de limpieza del galpón y los accesorios utilizados. Los tarros de leche debían quedar impecables para la mañana siguiente. Después, vino el proceso de hervido y su utilización en las comidas diarias y la preparación de la mantequilla. Charlamos con Francisca, quien nos refirió su vida de agricultores y criadores de ganado. Los Gallardo tienen sus propios animales y todos nacieron en el campo. Han aprendido a valerse por sí mismos con sencillez, observando siempre la naturaleza y sus comportamientos. Todo se provee allí mismo: toman el agua de un arroyo cercano y generan su propia electricidad a partir de esa misma fuente. Nada se desperdicia, todo se recicla, lo cual hace de su establecimiento un modelo de proyecto sostenible en el tiempo. Nos sirvió para saber mirar esa realidad y hacer un alto en la vorágine de la ciudad donde vivíamos dejándonos llevar por la tranquilidad de un campo que tenía todo lo necesario para hacernos sentir cómodos. Fue una enseñanza: para nuestros hijos y para nosotros mismos. Mónica Pons
Eduardo Epifanio
Contacto de la excursión o paseo
Camino a Raúl Marin a 6 Km de La Junta, La Junta, XI Región, Chile
Celular: +56 61776894
Se ofrecen salidas de pesca.