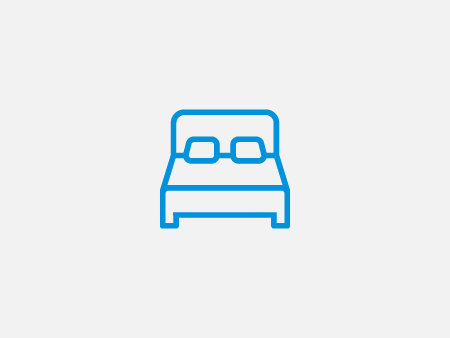La laguna de Hualcupén es un espejo de agua pequeño dentro de una comarca pastoril que impacta por su sencillez, por el perfume de su entorno y porque el cielo parece estar más cerca de nuestras cabezas.
Nuestra salida de excursión cerca del pueblo de
Caviahue tuvo como destino la laguna de Hualcupén. ¡Cómo no conocerla, si nos habían hablado maravillas de ella! Salimos con nuestro vehículo una mañana bastante temprano. Tomamos por ruta asfaltada hacia Loncopué y a pocos kilómetros sobre mano derecha un cartel nos indicó el camino de ripio que debíamos tomar. Dejamos atrás el lago Caviahue y, muy de a poco, comenzamos a trepar. Empezamos a familiarizarnos con los bosques de araucaria en las laderas. Con sus ramas en abanico, parecían recortadas por una tijera en el borde de la montaña. Unas eran jóvenes y vigorosas. Otras, más castigadas por los duros inviernos, seguían igualmente erguidas, orgullosas de su estirpe, aunque sus ramas se mostraran desparejas o en falta. La vista del volcán Copahue desde el camino fue bellísima. Su fumarola constante acompañó todo nuestro trayecto. ¿A qué se debía? A que en la cumbre existe una laguna de agua sulfurosa y muy caliente que en contacto con el aire produce ese vapor que veíamos.

Mientras avanzamos, algunas nubes parecían enganchadas en los valles e iban emergiendo de a poco. La ruta continuó llana y sin precipicios; pequeños arroyos de agua de deshielo aparecían detrás de cada zig zag del camino. Las laderas de la montaña se mostraban verdes y con animales pastando aquí y allá. Se percibía la falta de contaminación y su aire puro, intacto, casi sin habitantes. Nos dimos cuenta de que la naturaleza estaba aquí desde siempre y no ha sido tocada en absoluto. Allá abajo y de repente, apareció la laguna ante nuestros ojos. Serena, sin oleaje, con la casa de un poblador como toda vecindad y envuelta por los cerros que la cobijaban de los vientos. Llegamos hasta su orilla en silencio como para no perturbar la vida de todos los días de su poblador. La Hualcupén reflejaba el color del cielo, las montañas y esa única casa con sus animales.

Nos acercamos a la playa de arena volcánica y permanecimos un rato casi en silencio. Este sólo fue invadido por la voz de una persona y el ladrido de unos perros, a lo lejos. Vimos que la laguna se afinaba entre piedras oscuras y rojizas hasta formar un pequeño arroyo y una caída de agua. En un sector con césped y saltando de piedra en piedra, se llegaba a un pequeño bosque de araucarias ideal para hacer un alto. Las nubes habían desaparecido de la vista. Su contenido húmedo estaría diseminado por todo ese valle verde formando parte del entorno. El naciente arroyo seguiría su curso terreno abajo hasta el cajón de Hualcupén.

Sí, el paraje cajón del Hualcupén que habíamos conocido cuando llegamos a Caviahue. Con su alfombra verde, aterciopelada, diseminada por las laderas de las montañas, nos había dejado con la boca abierta. Al regreso por el mismo trazado, comprendimos cómo cada pequeño rincón se relaciona con el siguiente. Sólo hay que conocer sus secretos caminando por sus caminos internos.